
Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el aparato científico y de investigación del país que era modelo en todo el mundo comenzó a contraerse y a perder apoyo y financiamiento. Adicionalmente, universidades y centros de investigación han sido objeto de ataque y señalamiento de una narrativa antintelectual; el caso más reciente es el cisma en la Universidad de Harvard.
Ante este escenario, hace unos días, la revista científica “Nature” publicó una encuesta que atisba la intención de que científicos e investigadores estadunidenses migren a otros lugares con mejores condiciones, como Europa y Canadá. Esta “fuga de cerebros” y entorno adverso en la nación con más premios Nobel es nuevo para Estados Unidos, resultado del cambio y vaivén político, de una errática planificación.
Este es una muestra de lo que ocurre cuando el “apoyo gubernamental a la ciencia falla” que, si bien es nuevo para los estadunidenses, es el pan de cada día de los países latinoamericanos.
Este tema es abordado por el profesor Antonio Lazcano Araujo, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional, en el editorial “When state support for science fails” (“Cuando el apoyo gubernamental a la ciencia falla”), aparecido hace unos días en la más reciente edición de la revista “Science”.
En su texto, Lazcano recuerda que el establecimiento y el crecimiento de las comunidades científicas requieren planificación a largo plazo, respaldo político y apoyo social y económico.
“En muchos países latinoamericanos, estas entidades se han visto repetidamente afectadas por catástrofes económicas, ataques políticos y la falta de estrategias de desarrollo nacionales y regionales que incluyan la ciencia y la tecnología. Dicha volatilidad ha afectado negativamente la actividad científica de la región, ya que la ciencia no puede avanzar ante los vaivenes de la incertidumbre económica, la violencia política y la inversión impredecible”.
Recuerda que en la década de los 70, las florecientes comunidades científicas de varios países sudamericanos, como Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, se vieron gravemente perjudicadas por golpes de Estado que cerraron universidades y enviaron a prisión o al exilio a cientos de jóvenes científicos e investigadores de alto nivel.
“La reconstrucción de la vida académica ha sido lenta y desigual. Para complicar aún más el ascenso de la ciencia latinoamericana, se encuentra el hecho de que se trata de una región heterogénea donde coexisten zonas de modernidad y riqueza con condiciones de pobreza extrema, y donde el crimen organizado ha hecho que el trabajo de campo sea peligroso en muchas localidades”.
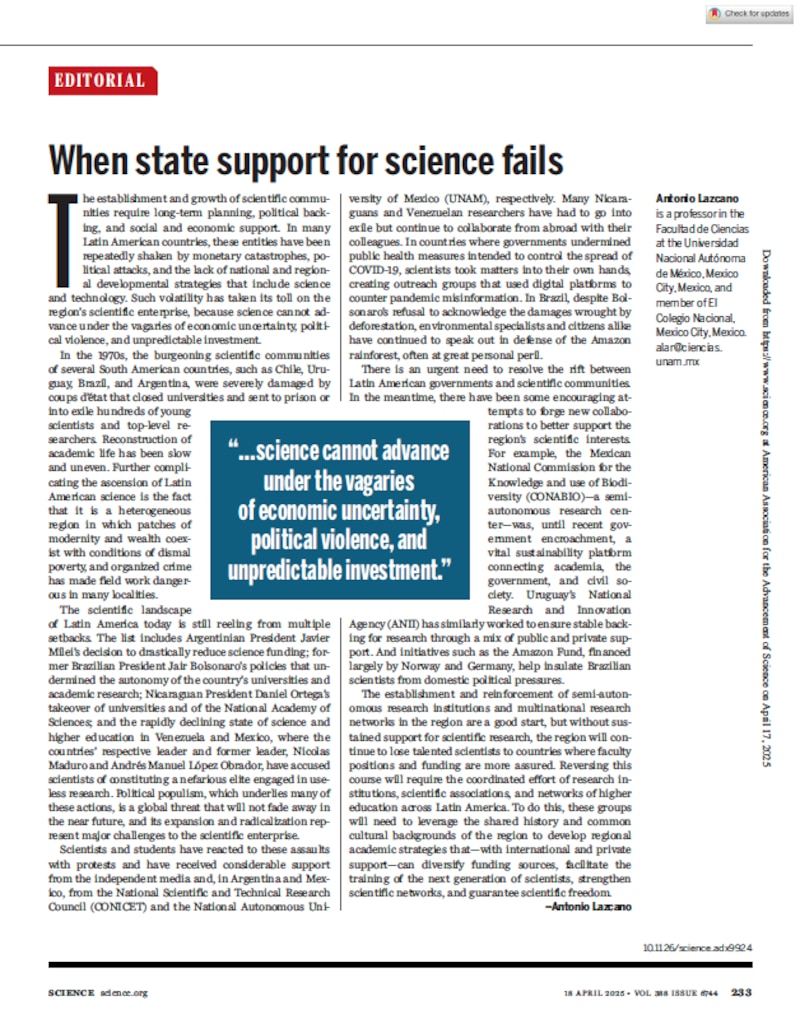
POPULISMOS.
Actualmente, revisa el científico, la región aún se recupera de reveses en Argentina, Brasil, Nicaragua y México, entre otros. La lista, agrega, incluye la decisión del presidente argentino Javier Milei de reducir drásticamente la financiación a la ciencia; las políticas del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que socavaron la autonomía de las universidades y la investigación académica del país; la toma de control de las universidades y de la Academia Nacional de Ciencias por parte del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Adicionalmente, agrega, hubo un rápido declive de la ciencia y la educación superior en Venezuela y México, donde sus respectivos líderes, Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador, han acusado a los científicos de constituir una élite nefasta dedicada a la investigación inútil. “El populismo político, que subyace a muchas de estas acciones, es una amenaza global que no desaparecerá en el futuro cercano, y su expansión y radicalización representan importantes desafíos para la actividad científica”.

RESISTENCIA.
Los científicos y académicos en América Latina no han permanecido impasibles ante los diferentes agravios que han recibido sus instituciones, trabajos y ejercicios profesionales.
En Argentina o México, escribe Lazcano, ha habido protestas de las comunidades que han recibido cierto apoyo social y mediático. En el caso de México nunca hubo tantas protestas e inconformidad contra el antiguo Consejo Nacional de (Humanidades) Ciencia y Tecnología, encabezado por Elena Álvarez-Buylla.
Por otra parte, muchos investigadores nicaragüenses y venezolanos han tenido que exiliarse, pero continúan colaborando desde el extranjero con sus colegas, agrega el biólogo. “En países donde los gobiernos socavaron las medidas de salud pública destinadas a controlar la propagación de la COVID-19, los científicos tomaron cartas en el asunto, creando grupos de divulgación que utilizaron plataformas digitales para contrarrestar la desinformación sobre la pandemia”.
En Brasil, ante el ecocidio y deforestación perpetuados por el gobierno del ex presidente Bolsonaro, “tanto especialistas ambientales como ciudadanos han seguido alzando la voz en defensa de la selva amazónica, a menudo con gran riesgo personal”.
Es ante estos embates, que existe una necesidad urgente de resolver la brecha entre los gobiernos y las comunidades científicas latinoamericanas, puntualiza el investigador del origen de la vida. “Mientras tanto, se han observado algunos intentos alentadores de forjar nuevas colaboraciones para apoyar mejor los intereses científicos de la región”.
Un ejemplo fue la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México, un centro de investigación semiautónomo, que, sin embargo, sufrió de una reciente intromisión gubernamental el sexenio pasado. Antes de ello, era fue una plataforma sólida y vital de sostenibilidad que conectaba a la academia, el gobierno y la sociedad civil.
Otro ejemplo, acota, es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay ha trabajado de manera similar para garantizar un respaldo estable a la investigación mediante una combinación de apoyo público y privado. También hay casos como las iniciativas Fondo Amazonía, financiado principalmente por Noruega y Alemania, ayudan a aislar a los científicos brasileños de las presiones políticas internas.
“El establecimiento y fortalecimiento de instituciones de investigación semiautónomas y redes de investigación multinacionales en la región son un buen comienzo, pero sin un apoyo sostenido a la investigación científica, la región seguirá perdiendo científicos talentosos que se trasladarán a países donde las plazas docentes y el financiamiento están más asegurados. Revertir este curso requerirá el esfuerzo coordinado de instituciones de investigación, asociaciones científicas y redes de educación superior en toda América Latina. Para ello, estos grupos deberán aprovechar la historia compartida y los antecedentes culturales comunes de la región para desarrollar estrategias académicas regionales que, con apoyo internacional y privado, puedan diversificar las fuentes de financiamiento, facilitar la formación de la próxima generación de científicos, fortalecer las redes científicas y garantizar la libertad científica”.

