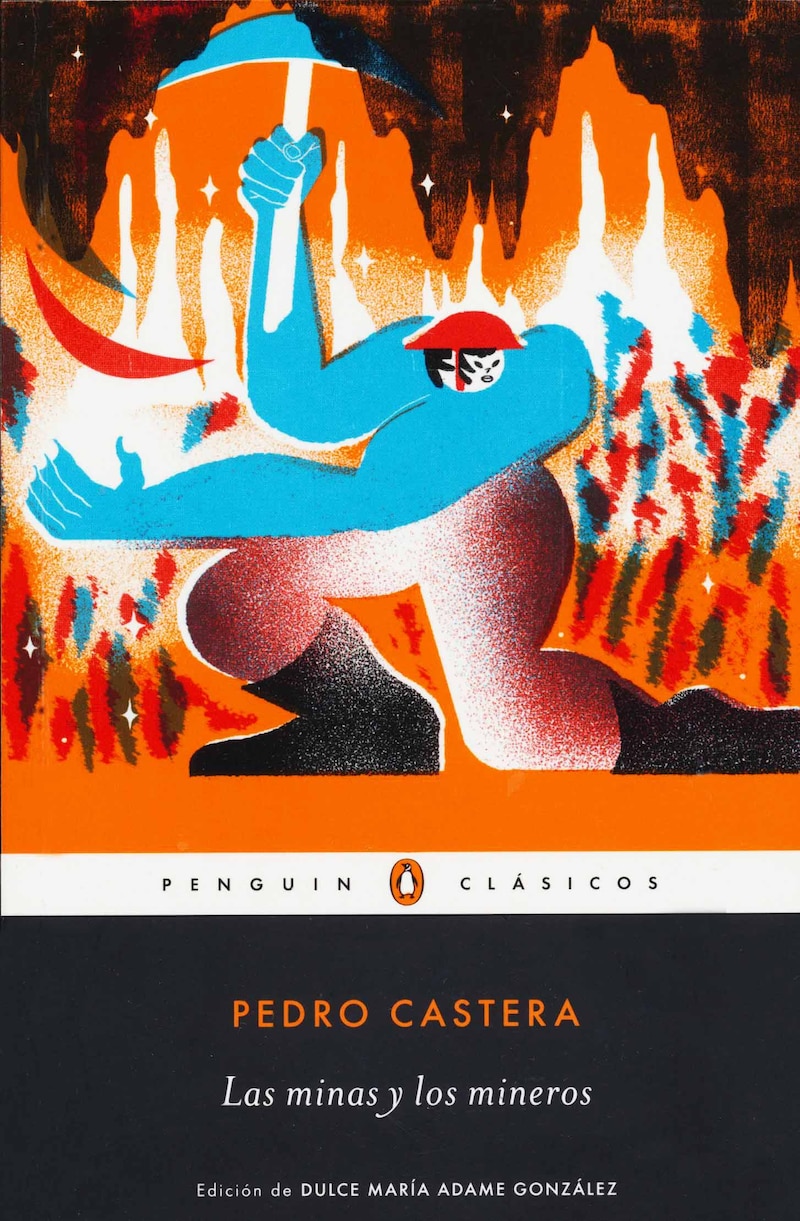
Existe una máxima entre aquellos que aspiran a convertirse en cuentistas o, en el cénit de sus habilidades literarias, en autores de una novela, o dos o tres… La directriz es: Escribe sobre lo que conoces.
Nadie entendió jamás tal comanda como lo hizo Pedro Castera; nacido en la Ciudad de México en 1846, este poeta, que conjurara para sí una suerte de alma atigrada, batiente entre el cienficismo y el más peligroso romanticismo, ejerció como soldado, periodista y minero.
Castera se graduó como ingeniero minero apenas fueran derrotadas las tropas francesas y se hubo derrumbado el efímero sueño imperial mexicano del solar Habsburgo, la vida de civil le llevó entonces de los fuertes de Puebla y Querétaro a los yacimientos metalíferos de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Pachuca, donde su faceta de inventor y refinado alquimista gestó un sistema de beneficio de metales particularmente útil para el refinamiento de la plata.
En las minas Castera no solo encontró el desfogue de su instrucción científica, de los relatos largamente estudiados en torno a la química y la física, sino que halló a los soldados del abismo, a hombres habituados a combatir en las sombras, en contra de los elementos constitutivos de la vida, faltos de aire y sin luz, en el vientre de la Tellus Mater, la madre tierra.

Allí, en los ratos de ocio, la libreta de campo de este adepto a la oscuridad se conjugaba con la poética grafía de un minero venido a cronista y relator, a diferencia de las obras de la época que se abocaron a la minería, todas ellas que, como era menester dado el espíritu positivista de su tiempo serían recopilaciones, casi tratados, de datos sobre la producción de metales, accidentes y algunas leyendas de las minas de Europa y la América anglosajona, Pedro Castera se propuso abordar ciertos episodios poco conocidos, ocultos por la opacidad del teatro subterráneo, una prosa que narrase las tragedias, los crímenes y las pasiones de los afinadores, de barreteros, buscones, charqueadores y morrongos, estos últimos pequeños infantes de la penumbra, expeditos, ligeros, vivaces, traviesos y altivos, a la Gravoche, que conocían la mina como el pequeño pilluelo de París la barricada.
El corazón tintero de Castera estaba pues, con el pueble, la tropilla de mineros en los que el ingeniero identificó poesía pura: “el sentimiento encierra la lucha, el canto oculta el sollozo en el poeta y en el minero, las dos almas sienten la misma enfermedad, enfermedad sublime, la nostalgia del infinito, (…), ambos sueñan y sufren, ambos son mis hermanos; por los dos siento, y el llegar a distinguirme entre ellos, llena mi aspiración”.

Es así como nuestro poeta minero, comenzaría a conjurar Las minas y los mineros: descripciones de la vida de las minas; relatos de las tradiciones y cuentos de los mineros; accidentes, desgracias, emociones y batallas entre la tropa minera y el Divino Modelo, épicas que no son producto de una extraordinaria imaginación, sino de los recuerdos de los momentos que Castera vivió entre sus hermanos queridos, “que han pasado horas de infinita angustia”.
La obra de Castera, textos que vieron la luz en tandas, como lo haría el pueble minero que regresa a la superficie, se publicaría a lo largo de ocho años en distintas publicaciones periódicas (mientras su autor ejercía de periodista y editor) de la neonata nación mexicana, una patria que, amargamente, aún se descubría doliente y embargada por un incómodo sentimiento de orfandad que la producción literaria nacional se esforzaba en combatir, Castera no haría menos por esta encomienda.

En abril de 1881, Pedro Castera viajó a Barcelona con la intención de imprimir, en un solo volumen, todos los textos mineros de su autoría que hallábanse publicados en una miríada de periódicos; finalmente, en 1882, La República anunciaría la publicación de Las minas y los mineros, el primer libro de su género que aparece en México y que, en palabras de Ignacio Manuel Altamirano, imprimió un renovado frescor en la naciente literatura mexicana que, de cara a los sesenta años de vida independiente del país, se encontraba dedicada a la narrativa de luchas intestinas y guerras en contra de invasores extranjeros. Las narraciones de Castera representan el brote literario de la paz en el país, consagrado al público lector que no se halla más inquietado por las revoluciones o afligido por las miserias del desorden social.
Las minas y los mineros develó una veta de oro escondida en el cuarzo de la literatura patria, de los novelados desvelos dados a la luna mortecina de la provincia mexicana, de la búsqueda de los criaderos de diamantes ensortijados en las sierras surianas, de la lucha descarnada entre exploradores e hijos fieras del monte, del agua que anega galerías y tiros, y del Tildío, morrongo de minas y salvador de hombres
Historias como estas son dones, regalos hechos a nosotros por todos aquellos que han entendido la máxima del oficio.

