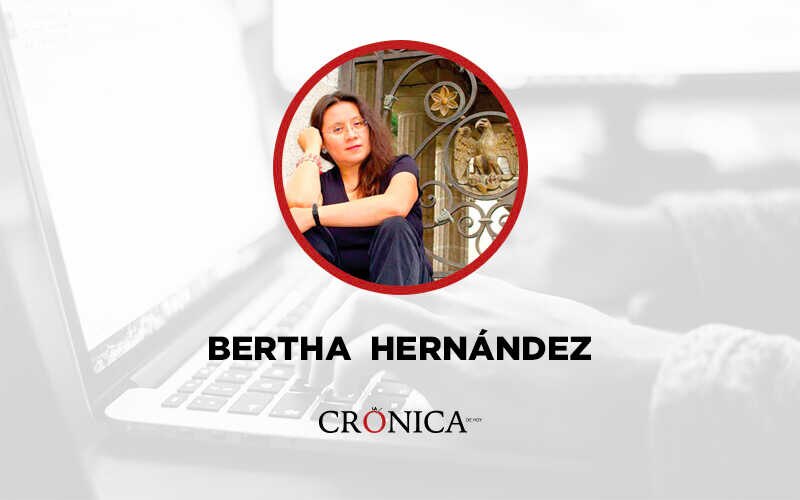
Al ruiseñor lo mató la fiebre amarilla. Suspendió su función del 24 de agosto de 1883, y seis días más tarde la sepultaban en el cementerio del puerto de Mazatlán. Ángela Peralta, El Ruiseñor Mexicano, dormía la eternidad, después de una vida escasa en amores, pero reconocida en todo el mundo como la espléndida cantante de ópera que fue.
Para el año de su muerte, ocurrida cuando aún no cumplía los 40, aquella mujer había vuelto a colocarse entre los afectos de los mexicanos aficionados al bel canto, que eran muchos. Eran días en que las sopranos arrancaban los aplausos de las multitudes y, con frecuencia, conquistaban los corazones de los críticos. Fueron los días de gloria de Anaida Castellán, de Balbina Steffenone, Henrieta Sontag, Napoleona Albini, y Adelina Patti. ¿Cómo no iban los mexicanos a entusiasmarse con su propia estrella, que había pasado buena parte de los últimos 20 años viajando por Europa, cosechando éxitos donde quiera que se presentaba?
Había una clara reconciliación entre la cantante y el público de su país, pues ya habían transcurrido más de quince años desde aquellos amargos reproches, a la mitad de la guerra contra el Imperio —y que habían surgido de las trincheras republicanas—, desatados cuando corrió la noticia de que Fernando Maximiliano de Habsburgo, emperador de México, había invitado a la Peralta a volver a su tierra, para darle una posición en la corte. Voces indignadas criticaron a El Ruiseñor, acusándola de plegarse a la voluntad de un usurpador, cuando ni siquiera estaba enterado de los detalles de aquella oferta.
Pero en ese penúltimo día de agosto de 1883, nadie se acordó de aquellas polémicas. No obstante, Ángela Peralta permaneció más de medio siglo en el cementerio de Mazatlán, antes de que se decidiera otorgarle el honor que va más allá de la tumba, depositando lo que de ella quedaba en la entonces Rotonda de los Hombres Ilustres.
Los dones de la niña Peralta trascendieron más allá de la sala donde estudiaba con su maestro. Corría 1854, Ángela tenía apenas 11 años, y dos compañías de ópera trabajaban intensamente para ganarse el favor del público: en el teatro Santa Anna, noche a noche brillaba la estrella de una de estas empresas, la alemana Henrietta Sontag, y en el teatro Oriente le hacían competencia la italiana Balbina Steffenone y la mexicana Eufrasia Amat.
En la primavera de aquel año, corrió una noticia: una niña mexicana, de hermosa voz, “imitaba” a la Sontag. El maestro Balderas llevó a su pequeña alumna ante la estrella de la ópera. La rubia Henrietta miró a la pequeña, que no era precisamente agraciada. Escuchó al maestro de la niña, que no era ningún improvisado. Agustín Balderas era un destacado especialista en técnica vocal. La Sontag decidió poner a prueba a su pequeña visitante, y la hizo ejecutar ejercicios vocales de gran complejidad, de esos que, se decía, sólo la garganta de la estrella germana era capaz de producir. Ángela salió triunfante de cuanta prueba le aplicó la consagrada.
Emocionada, Henrietta Sontag obsequió a la niña Peralta una partitura musical, y le dijo: “Si tu padre te llevase a Italia, serías una de las más grandes cantantes de Europa”. Todavía transcurrirían seis años antes de que Ángela, transformada ya en una señorita, se decidiese a cruzar el océano, pero no perdió el tiempo: siguió estudiando con Agustín Balderas hasta 1860, año en que los aficionados de la ciudad de México pudieron escucharla, en el Teatro Nacional, con el papel femenino de la ópera El Trovador, de Giuseppe Verdi.
Ángela Peralta triunfó por todo lo alto en aquella ocasión. El teatro se venía abajo con el estruendo de los aplausos, y más aún: cuando la muchacha salió del recinto para irse a su casa, se encontró con que el público la esperaba para acompañarla, entre aclamaciones, hasta el número 1 de la Calle del Puente de Monzón —hoy Isabel la Católica—, donde residía.
Fue de tal magnitud el triunfo de Ángela Peralta aquella noche, que definió su futuro inmediato: era momento de viajar a Europa a perfeccionar la voz y la técnica. Así, la muchacha y su padre emprendieron el viaje, financiándolo de su bolsillo, más un regalo de ¡mil pesos! de un amigo de la familia, Santiago de la Vega. Llegaron a Cádiz en febrero de 1861, y allí realizó algunas presentaciones.
La crítica española se entusiasmó con Ángela. Hablaron de una voz “de dulzura extremada, afinación exquisita y con una facilidad de ejecución portentosa”. Alguno aseguró que la joven mexicana “puede desafiar sin temor a las más afamadas”. “Su nombre no será conocido” —auguró otro— “pues se la designará siempre con el de El Ruiseñor Mexicano”.
De España, los Peralta marcharon a Italia. Allí, otro famoso maestro, Francesco Lamperti, trabajó con ella. Al escucharla por primera vez, Lamperti sonrió: “ángelica de nombre y de voz”. Ángela trabajó duro por espacio de un año, y, en mayo de 1862, debutó en la Scala de Milán, como la estrella de Lucia di Lammermoor . Todos los testimonios aseguran que las 23 funciones en las que actuó El Ruiseñor fueron más que suficientes para cautivar al exigente público milanés y para consolidar su reputación operística. Pasaría los siguientes tres años actuando en las más importantes ciudades, hasta que en 1865 aceptó una propuesta para regresar a México con la compañía de Aníbal Biacchi. Su llegada a la capital, el 19 de noviembre fue el delirio: “no había coche, caballo o vehículo disponible, ni pagando un ojo de la cara, porque todo el mundo quería salir al camino para recibirla y saludarla antes que nadie”, escribió su hermano Manuel. Un inmenso cortejo de carruajes acompañó a la diva que regresaba a su hogar: pasaron por las calles más céntricas, hasta el domicilio de la familia Peralta, en el número 13 de la calle de Vergara —hoy Bolívar—. La diligencia que transportaba a Ángela iba cubierta de flores arrojadas desde los balcones. Gobernaba Maximiliano en la capital, y así, el 28 de noviembre Ángela debutaba en el Teatro Imperial. A una de todas las funciones que dio en esas últimas semanas de 1865 asistió el Secretario de Ceremonias del Imperio, Pedro Celestino Negrete, quien le entregó un mensaje del emperador: con “un pequeño obsequio” —trascendió que era un aderezo de diamantes— venía el nombramiento de Cantarina de Cámara, que tanto disgusto causó a algunos republicanos.
El imperio aún no se derrumbaba completamente cuando El Ruiseñor partió de nuevo a Europa, en enero de 1867. Regresaría a México cuatro años después, en 1871, cuando incorporó a su repertorio Guatimotzin, ópera del mexicano Aniceto Ortega.
Volvió a Europa, para retornar a México hasta 1877. Pasó los siguientes seis años haciendo presentaciones y giras, peleando contra la depresión que le causó la muerte de su esposo Eugenio Castera.
El Ruiseñor recorrió todo México. En esa, su última gira, actuó en La Paz, en Baja California, y en Guaymas, Sonora. El 22 de agosto de 1883, el barco que la llevaba a ella y a los 80 integrantes de la Compañía de Ópera Italiana, llegó a Mazatlán. La fiebre amarilla se enseñoreaba en el puerto: Ángela ya no pudo cantar.
Solamente seis de los miembros de la compañía sobrevivieron. Uno de ellos estaba llamado a tener un destino, a la postre, tan grande como el de El Ruiseñor. Se llamaba Juventino Rosas.
La formación musical de Ángela fue sólida e, incluso, inusual para una mujer de su época. Se sabe que fue una excelente ejecutante de piano y de arpa, y que además estudió composición con el afamado pianista Cenobio Paniagua.
Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .



