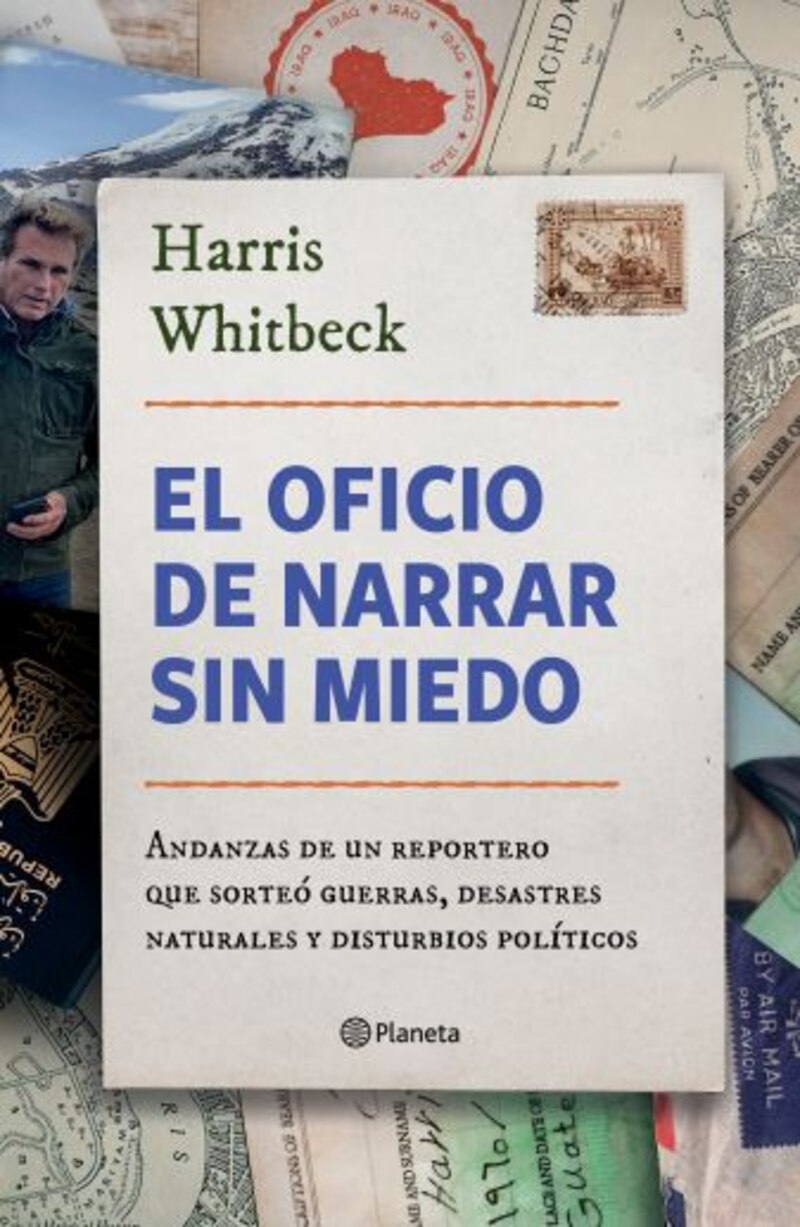
La sobrecargo del vuelo 179 de Air France, que cubre la ruta de Ciudad de México a París, me miró extrañada cuando se acercó a preguntar si necesitaba algo y le pedí la mayor cantidad posible de bolsitas para el mareo. «Está usted mal?», me preguntó. Sentía mariposas en el estómago y, de vez en cuando, una leve taquicardia, lo cual se debía más a mi estado emocional que a la calidad de los alimentos a bordo o a las turbulencias ocasionales. Llevábamos varias horas volando a más de 10 mil metros de altura sobre Norteamérica y comenzaríamos a cruzar el Atlántico.
Viajaba rumbo a Afganistán, el escenario de la primera guerra a gran escala que cubriría como reportero. El destino más lejano y exótico en el que viviría en las condiciones más extremas que hasta entonces había conocido en mi carrera.
Durante el viaje intenté leer algunas páginas de la novela Caravanas, del estadounidense James Michener. En ella se cuenta la historia de un grupo de diplomáticos y expatriados en Afganistán justo después de la Segunda Guerra Mundial. No fue una mala idea llevarme esa novela para ir tomando notas mentales y familiarizándome con el terreno. En un largo vuelo no hay nada como leer.
La reacción de la sobrecargo cuando le expliqué el uso que le daría a las bolsas de mareo que le había pedido me alertó más que mi inminente destino. Ella era muy joven y me dio la impresión de que ese era uno de sus primeros viajes como miembro de la tripulación de un vuelo trasatlántico. Al principio me miró extrañada y luego con cierta compasión, incluso con un poco de lástima. Pasó el resto del vuelo preguntándome si necesitaba algo más. Las bolsas no las necesitaba para aquella sensación que era más emotiva que fisiológica, en realidad las quería para guardar los recibos y comprobantes de pago durante mi cobertura de la guerra.
La misión era reemplazar a mi colega Amaro Gómez-Pablos, quien llevaba varias semanas en el teatro de operaciones afgano y tenía que regresar a su base en Londres por una emergencia familiar.
Cuando aterricé en París para hacer conexión a Moscú rumbo a Tayikistán, en la frontera con Afganistán, me acerqué a la puerta de salida del vuelo de Aeroflot. El agente que atendía el vuelo vio mi nombre en el boleto que le presenté, e inmutable como buen ruso, me dijo que había sido ascendido de clase ejecutiva a primera. «Sé adónde va, espero que disfrute de su vuelo», me dijo. Me imagino que el personal de Air France le advirtió acerca del pasajero que pedía bolsas para el mareo o, quizás por el control y la vigilancia natural del gobierno ruso, sabían que era periodista y que iba rumbo a Afganistán. Agradecí y disfruté del ascenso a primera, pero me inquietó el gesto.
«¿Será que me están tratando como a los condenados a muerte, ofreciéndome un plato especial como última cena?», me pregunté. Sería la primera de varias ocasiones en que me inquietaban las pre-
mociones imaginadas al inicio de un viaje a una zona peligrosa. En una ocasión en que viajé de Guatemala a Irak, mi madre me llevó al aeropuerto y al despedirme frente a la terminal me abrazó como nunca y lloró sin aspavientos. Mi madre no suele expresar de esa manera sus afectos. Me inquietó porque lo que sí hace a menudo es darles sentido premonitorio a sus sueños. A veces no nos damos cuenta del efecto que nuestras palabras, gestos o emociones pueden tener sobre otros. Mucho tiempo después me dijo que durante años le obsesionó lo que le dije al despedirme: «Me estás asustando». En fin, a ambos nos afectaron profundamente unas actitudes cuyo objetivo original era expresar afecto.
Semanas antes de mi partida a Afganistán, terroristas bajo el mando del saudí Osama bin Laden habían realizado una operación conjunta con el objetivo de atacar al mismo tiempo las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y la Casa Blanca, ataque del cual solo esta última se libró. En consecuencia, Estados Unidos y sus aliados decidieron invadir Afganistán en busca de la guarida de bin Laden y sus seguidores.
Guardar los comprobantes de los gastos en aquellas bolsas para el mareo era importante. Y es que llevaba conmigo mucho dinero en efectivo: 50 000 dólares estadounidenses empaquetados en varios sobres de manila que debía entregar a la gerencia de operaciones de CNN en Kabul. Afganistán, en el mejor de los tiempos, no contaba con un sistema bancario funcional, pero bajo el régimen talibán se había deteriorado aún más, y en las condiciones de guerra era imposible realizar transferencias internacionales.
Cada miembro del equipo de CNN que viajaba a Afganistán para apoyar la cobertura del conflicto llevaba consigo miles de dólares en efectivo, toneladas en equipos de televisión, provisiones de alimentos, medicinas y hasta ropa de invierno para surtir a los colegas en la antigua residencia del embajador de Italia en Kabul. La sede diplomática se había convertido en el centro de operaciones y hostal de la cadena informativa.
Un mínimo de 20 empleados de CNN habitaba aquella casa en la que había un entrar y salir constante de personas que llegaban y se iban cada tanto. El cocinero, un viejo afgano que durante décadas trabajó en la residencia del embajador, no se acostumbraba al grupo de extranjeros hambrientos y sedientos que trabajaban entre gran bullicio hasta altas horas de la noche, y que llegaban y partían a cualquier hora. La actividad no se parecía ni de lejos a las elegantes cenas y recepciones protocolarias que hacían los embajadores a los que prestaba servicio y que habían salido del país años antes.
El chef había cocinado para el antiguo embajador italiano y tendría que hacerlo para los reporteros y corresponsales. Hacía milagros con los ingredientes que conseguía en el mercado local y lograba crear platillos ricos y nutritivos. Un par de semanas antes del día de Acción de Gracias, a finales de noviembre, apareció en el jardín un pavo que se la pasaba de lo lindo, rascando el pasto apaciblemente y comiendo los granos de maíz que el cocinero le tiraba todas las mañanas. Alguien de la casa lo bautizó con el nombre de «Tom». El día antes de la tan importante celebración para los estadounidenses se esfumó tan misteriosamente como había aparecido. Volvió a aparecer hasta la tarde del día siguiente, asado sobre la mesa y acompañado por un par de botellas de vino francés. Los presentes hicieron un brindis por el amigo Tom, que había caído por «fuego amigo».
Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .



