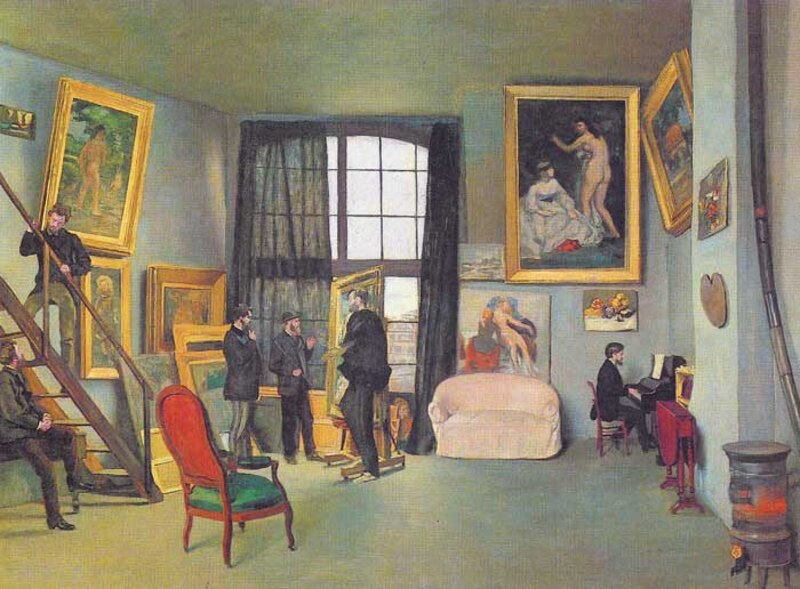
(Fragmento)
— Suena a cuento de Carlos Fuentes—le dije en broma.
Pero era en serio. Oralia había enviado ese domingo un mensaje a mi celular: “Alcánzame en Choapan135. Hallé un estudio. Voy a rentarlo”. La encontré recargada en la puerta de un garaje, con el pelo recogido sobre la nuca y un par de llaves en la mano. Choapan era una calle melancólica, oscurecida por los árboles, en la parte más solitaria de la colonia Condesa.
—Está padrísimo —dijo—. Pero me da un poco de miedo.
A mí, en cambio, me gustó que le brillaran los ojos. Desde hacía semanas estaba visitando departamentos oscuros, que sus dueños alquilaban como mansiones señoriales. Cuartuchos de paredes raídas que parecían blandir sonrisas crueles, en los que podían pasar las peores cosas. Llevaba un año viviendo en un piso pequeño al sur de la ciudad, pero la vuelta intempestiva de los propietarios, de una residencia en el extranjero, la obligaba a mudarse cuanto antes. Tenía dos semanas de plazo. Así que aquel brillo en los ojos parecía la mejor señal.
—Te brillan los ojos como charcos alumbrados por la luna— dije, citando a Rulfo.
El anuncio había aparecido esa mañana en el Aviso Oportuno: “Rento estudio amueblado. Condesa. 4,500 pesos”. No era fácil encontrar la dirección. Oralia tuvo que sacar la Guía Roji de la guantera del auto y descifrar ese laberinto de calles que no llegan a ninguna parte, porque a veces vuelven sobre sí mismas, con que a principios del siglo pasado algún oficiante de la modernidad trazó la colonia Condesa. Al cabo, recaló en una casa de paredes blancas venidas a menos. Una anciana asomó por la ventana del segundo piso y, con ayuda de una canastilla amarrada a un mecate, le bajó la llave.
—No puedo caminar —le dijo—. Suba por favor las escaleras y siga hasta el fondo del pasillo.
Oralia abrió la puerta. Adentro había retratos cubiertos de polvo, sillones envueltos en fundas y jarrones donde languidecían algunas flores de cera. Las alfombras daban la impresión de no haber sido pisadas en mucho tiempo.
La anciana esperaba, metida en una cama, tras la última puerta del pasillo. Tenía las manos largas, huesosas, como tarántulas desquebrajadas.
La renta del estudio parecía significarle el comienzo de un gran día. Se había puesto pestañas postizas. Un colorete intenso animaba, desentonando, sus mejillas ajadas. La televisión estaba encendida. Alrededor del lecho había botellas de agua, latas de conservas y algunos platos sucios.
—Perdone —repitió—. No puedo caminar. Cosas de la edad: los huesos se me hicieron polvo de un día para otro.
Oralia se sentó en un extremo de la cama y miró con disimulo los mendrugos de pan regados en las colchas. La vieja sonrió con amargura.
—Dependo de mi hermana. Viene a verme todos los días. Si le interesa el estudio, deberá tratar con ella.
Oralia asintió.
—Comprenderá que no puedo acompañarla. Tendrá que bajar usted sola a visitar el estudio.
Le dio las instrucciones: salir a la calle, abrir la puerta del garaje y atravesar el patio de losetas rojas bajo las ramas de un árbol que se partía de viejo.
—Lo verá ahí. Una puertita blanca detrás del olmo...…
El estudio estaba al fondo de un jardín desaliñado. Era, en realidad, una casa pequeña de dos habitaciones, en las que se colaban rendijas de luz filtradas débilmente entre las persianas. Olía a madera vieja. El olor que acompañó los días que vinieron después.
Lo primero que hizo fue abrir las persianas. La mañana radiante iluminó una colección de muebles antiguos, provenientes de un tiempo anterior a la construcción de la casa. Rinconeras, mesas de noche, cómodas olorosas a polvo y un tocador provisto de un descascarado espejo oval. Oralia supo de inmediato que aquella había sido la habitación de una anciana. Las telarañas del tedio, algo cercano a la soledad, flotaban aún en los rincones.
De los muros de la pieza destinada a la recámara, pendían varios retratos. Figuras detenidas en calles, patios, salones de los años veinte; un álbum familiar que era, en realidad, altar para los muertos. Rostros color sepia tocados con peinados y bigotillos antiguos, de hombres y mujeres borrados de la Tierra.
Oralia regresó al patio, porque aquel olor le había provocado una tristeza indefinible y, bajo el olmo que dejaba caer algunas hojas, sopesó las posibilidades del futuro.
Con sol y algo de música, resolvió, el estudio podría resultar un buen lugar para vivir. Envió el mensaje a mi celular y regresó a la habitación de la anciana.
—¿Le interesa el estudio?
—Me interesa —respondió Oralia. La vieja agregó:
—Ahí vivió mi tía. Parece que las mujeres de esta casa estamos condenadas a la soledad. A mí todo me resulta ya tan rutinario, que falta poco para que caiga dormida.
Luego, sin pausa, informó:
—Los muebles son valiosos, pero no tengo otro lugar donde ponerlos. Le ruego que los cuide. Están en mi familia desde que comenzó el otro siglo.
Un perro aulló en un patio cercano. La anciana se concentró un momento en la televisión —había uno de esos programas de entretenimiento— y continuó:
—No se admiten mascotas. Raspan los muebles y destruyen las plantas del patio. Una vez tuve un gato. Pero ahora, no.
Oralia preguntó por las condiciones de la renta.
—Se las dirá mi hermana —contestó la vieja—. Pero ya es tarde, y estoy pensando que no vendrá. De cualquier modo —añadió con una sonrisa cómplice—, le anotaré todo en un papelito.
Tomó un bloc de notas de la mesita de noche y garrapateó unas líneas.
—Dicen que la ciudad ha cambiado —murmuró, mientras desprendía la hoja—. Yo hace años que no salgo. Me entero de todo por televisión y por lo que cuenta mi hermana. Ella se casó. Yo no. Viví un tiempo en Bélgica. Pero sólo un tiempo. Todo lo demás, lo he pasado en esta casa; y después, en este cuarto. A veces ni siquiera recuerdo cómo es la sala. ¿Encontró todo en orden allá abajo?
Oralia dijo que sí, que todo parecía en orden.
—Apúnteme aquí su nombre, el teléfono de su trabajo y el de tres personas que puedan dar referencias suyas. Mi hermana dice que debo fijarme en quién meto aquí. Como estoy sola… A mí, por el contrario, me alegra que se rente el estudio. Será una forma de estar acompañada.
Llamé a Oralia en ese instante, pues también a mí me estaba dando trabajo encontrar la casa. Bajó a esperarme a la calle. La seguí por el patio de baldosas rojas, hacia el fondo del jardín desaliñado.
Unos días después, un carro de mudanzas trajo sus cosas. Ayudé a ordenar las dentro del molde antiguo de la casa.
Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .



